“Son nuestras voces en defensa de nuestros cuerpos y libertades”

El “Monitoreo sociocultural y lingüístico de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y derechos sexuales y reproductivos en pueblos indígenas y poblaciones campesinas en Argentina”, permite conocer datos, indagar en las desigualdades en el acceso a la salud sexual y reproductiva, y trabajar desde una perspectiva que incluya la diversidad lingüística y cultural. Desafíos y conclusiones de un informe que coordinó Católicas por el Derecho a Decidir, en doce provincias de Argentina y que fue presentado días atrás en la ciudad de Buenos Aires.
Por Laura Rosso
Se trata del primer monitoreo realizado en veinte pueblos originarios y poblaciones campesinas de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Chubut y Río Negro, en el cual se abordaron temas como accesibilidad, memoria del destrato, noción del cuerpo, derechos y calidad de los servicios. Enfocado desde una mirada interseccional, antirracista, decolonial y feminista, reunió voces mapuches, ava guaraní, diaguita/ kakan/calchaquíes/amaicha; koya, quechua; chulupi, tehuelche, qom; wichi, guaraní, aymara, kamiare/comechingón, chorote, huarpe, vilela, charrúa, moqoit, rankulche/ranquel, kilme y toba. Varias de ellas llegaron desde sus comunidades hasta Buenos Aires para la presentación, donde plasmaron sus sentires. “El monitoreo ayudó a darnos el tiempo para sentarnos y hablar”, “Nos sirvió para tener una mirada hacia el interior de las provincias porque está muy naturalizada la violencia en nuestro sistema y eso hace que nos sintamos invisibilizadas”, “La vida productiva marca los tiempos y la organización de la familia”, “Sabemos de una chica embarazada que quería un ecografía y tuvo que viajar 100 kilómetros. Cuando llegó le dijeron que volviera la próxima semana, pero no vuelven al centro de salud”.
Sus voces también pusieron en valor las diferencias entre la biomedicina y los saberes ancestrales, que distinguen la noción de cuerpo y persona: “Existen cuatro cuerpos: el cuerpo físico, el emocional, el mental y el ancestral”. “Queremos talleres con mujeres indígenas para que haya más confianza para hablar”. “Las hierbas medicinales de nuestros campos tienen que seguir existiendo”.
El monitoreo brinda información útil de distintos contextos sociales para políticas públicas “y para empoderar a mujeres y disidencias sexuales”. Se puso en relevancia el derecho a estar en el territorio con la dimensión de lo que eso significa: “Hacemos hincapié en el tema de la información, que tiene que estar adaptada a la propia lengua, porque si no genera desigualdad y supone a las propias sujetas de derecho ajenas a su identidad sociocultural”. “Un sector que fue históricamente negado tiene que ser repuesto a la centralidad de la salud, a 40 años de democracia”, señalaron las mujeres de poblaciones de Salta. “Somos mujeres de palabra florida, tenemos que volver a hablar de las cosas que nos pasan pero con nuestras voces, nuestros colores, nuestros perfumes, y con esa solidez que tenemos.” Sofía pertenece al Consejo de jóvenes, llegó desde la comunidad guaraní de Jujuy, donde ayudó a su mamá a hacer el monitoreo, “siempre pidiendo permiso a nuestras abuelas, nuestras mujeres sabias. Hemos trabajado con mujeres de los pueblos guaraníes que estuvieron calladas”.
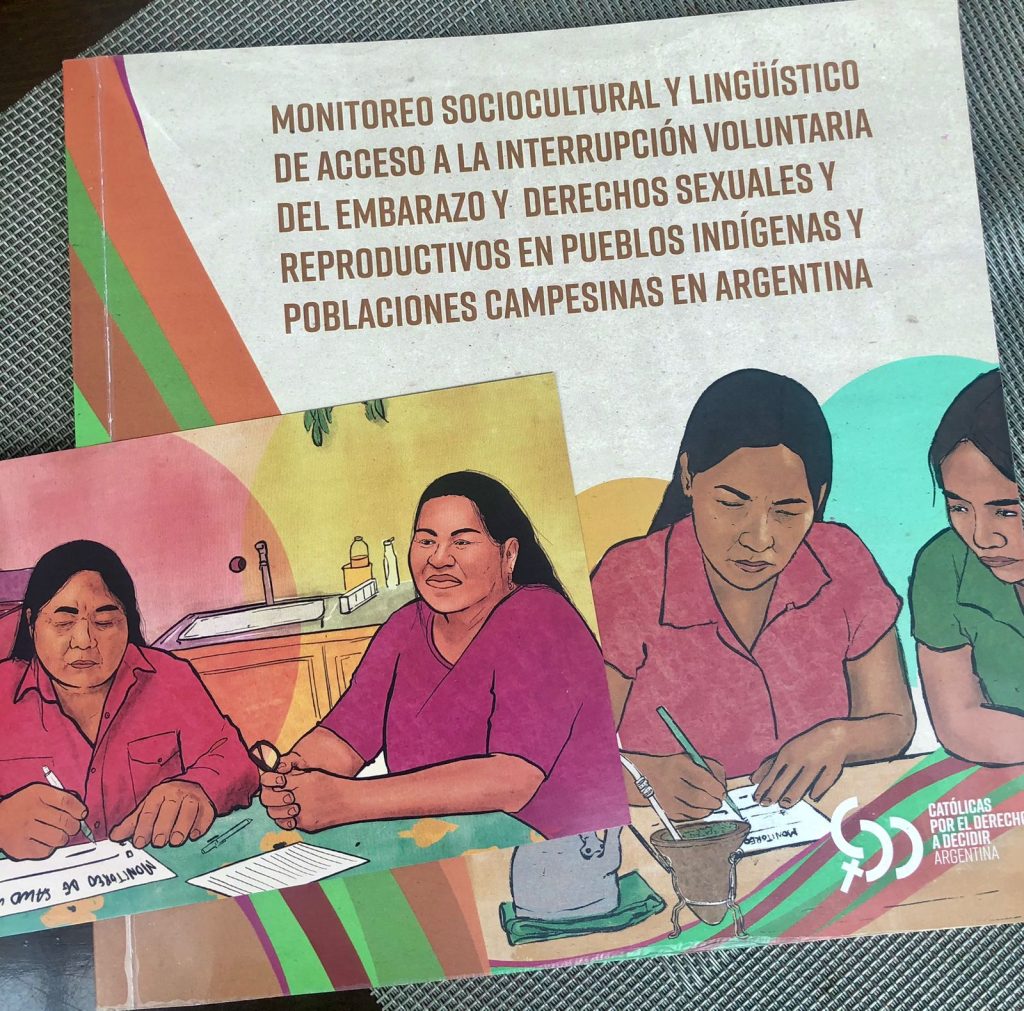
“Yo no vi folleteria en el Hospital de Tartagal, necesitamos más capacitaciones en derechos sexuales para jóvenes. Tenemos derecho a eso. Solicitás un turno y te lo dan de acá a un mes, no llegan insumos y nos piden que llevemos alcohol”. La falta de capacitación de médicos y médicas en salud intercultural, sumado a la falta de folletos en lengua indigena, y las distancias y los costos de traslado para llegar a los servicios de salud, pone en riesgo la salud de las mujeres campesinas e indígenas. “Queremos centros de salud en nuestros territorios, con las dos medicinas, biomedicina y medicina ancestral, hacemos mil cosas desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir y muchas veces no podemos recorrer distancias tan largas. Queremos que respeten nuestros derechos.”
Para realizar este informe, dividieron el proceso de trabajo en distintas etapas: En una primera etapa se confeccionó el instrumento del monitoreo con un equipo interdisciplinario, desde una epistemología indigena y campesina, y se diseñó la muestra. Para la segunda etapa se convocó un encuentro nacional con lideresas indígenas y campesinas para validar el instrumento y se brindaron capacitaciones. La tercera etapa fue la digitalización. En la cuarta etapa, se produjo la recolección de datos, que duró entre 4 y 5 meses. En la quinta etapa se hizo el análisis y el informe preliminar. La sexta etapa constó de tres encuentros regionales de análisis de los resultados.
Algunos números sobre el monitoreo
-El 35,1% de las personas entrevistadas no recibió información sobre salud sexual y reproductiva.
-Solo el 19,9% recibió información sobre salud sexual y reproductiva en su lengua originaria.
-El 59,2% consideró que los materiales informativos que recibió no eran adecuados a su realidad como mujeres indígenas y campesinas.
-El 95% de las mujeres indígenas reporta que los equipos de salud, mediques en particular, no habla su lengua nativa.
-El 69,9% de las mujeres que solicitaron una ligadura tubaria no recibió el procedimiento.
-El 84% de las mujeres que solicitaron una interrupción voluntaria de embarazo no accedió al procedimiento en los plazos legales.
-El 21,3% de las mujeres dijo haber sido sometida a intervenciones médicas no consentidas, entre ellas, ligaduras tubarias y colocación de implantes subdérmicos.
-El 46,8% afirmó haber vivido discriminacion durante la atención médica.
-El 20% de quienes tuvieron dificultades al solicitar la IVE o la ILE, reportó problemas con el acceso al misoprostol.
-El 80,2% no pudo estar acompañada durante la práctica de ILE, IVE y atención del parto.

